| |
CAPÍTULOS DE HISTORIA
EL PUEBLO QUE NACIÓ TRAS UNA RIADA
El 18 de octubre de 1545 tuvo lugar la riada de San Lucas, llamada así por haber ocurrido en esa festividad y siendo la primera que se denomina con el nombre del santo del día. Esta riada causó enormes destrozos en aldeas, lugares, pueblos y ciudades del valle de Murcia, incluida la propia capital. Afortunadamente no causó víctimas, por sobrevenir al mediodía y alertar a los huertanos, que pudieron ponerse a salvo, sin embargo los daños en infraestructuras, casas, arbolado y plantíos fueron enormes, según las crónicas.
PUEBLA DE SOTO TRAS LA DEBASTADORA RIADA
(RECREACIÓN HISTÓRICA) |

PRIMEROS POBLADORES LLEGANDO A LA ALQUERIA DE ALFOX
(RECREACIÓN HISTÓRICA) |
En el lugar de la Puebla de Soto tenía sus posesiones, que compartía con su hermana Catalina, Rodrigo de Puxmarín y Soto, caballero de la Orden de Santiago y Regidor del Concejo murciano. Rodrigo de Puxmarín estaba casado con Catalina de Guzmán, hija de los Señores de Albudeite; tenían dos hijas, Francisca y Catalina y su mansión se encontraba en Murcia, en los aledaños de la Catedral. El lugar de la Puebla era su mansión solariega y el señorío compartido, con grandes posesiones de terreno de regadío en una zona muy fértil y productiva, cuyas acequias (Menjalaco, Benavía, Santarem, etc.) tomaban sus aguas de la acequia mayor Alquibla y llevaban el riego hasta el último rincón pueblano. Esta riada destrozó buena parte de sus heredades, dejando asolado el territorio y toda la huerta circundante, por lo que Puxmarín tomó la decisión trascendental de no reconstruir aquellas posesiones, sino fundar un nuevo lugar de población en los terrenos de la alquería de Alfox, junto a la acequia Raya, en su cruce con el Camino Real de Andalucía.
EL TERRITORIO SOBRE EL QUE SE FUNDA LA NUEVA POBLACIÓN
Las tierras de la antigua alquería de Alfox, junto a la acequia del mismo nombre, aparecen ya reseñadas en una de las primeras particiones que el Rey conquistador Alfonso X hace a los prohombres castellanos, catalanes y aragoneses, en el siglo XIII. La alquería, que tuvo su origen en un primitivo asentamiento musulmán, fue pasando por diversos propietarios a lo largo de los años, hasta formar parte del patrimonio familiar de los Puxmarín, presentes en Murcia desde el año 1.350.
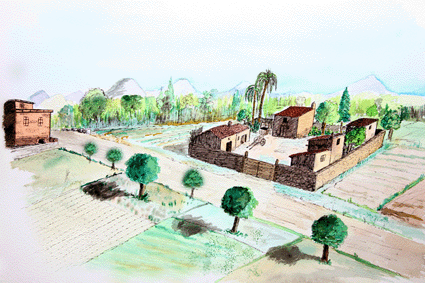  |
La alquería tomaba el nombre de la acequia Alfox, abierta por los árabes con toda probabilidad entre los siglos IX a XI, que tomaba sus aguas de una acequia mayor llamada Alquibla (hoy de Barreras), en el paraje que denominamos La Boquera, en el antiguo Camino del Palomar. A principios del siglo XVI, año 1510, comienzan a llamarla RAYA (existe un acta del Concejo murciano en que así consta). El nombre, según Robert Poklington, puede derivarse de la raíz árabe Araía y de ahí derivaría en el topónimo Raia, sin embargo, otra posibilidad mucho más lógica es que la acequia tomase el nombre, ya en plena reconquista cristiana, de un rico hacendado aragonés, Bernardo de Rayat, que en el siglo XIII poseyó muchas tierras por estos pagos, levantando una torre junto con Miguel Gisbert. Posteriormente, en la Quinta Partición, estas alquerías o torres le fueron concedidas al prohombre aragonés Bernat Vidal con carácter de donadío, según el famoso historiador murciano, profesor Torres Fontes.
RODRIGO DE PUXMARÍN FUNDA EL PUEBLO
Tras la riada, Puxmarín tomó la decisión de no reconstruir sus posesiones en la Puebla de Soto, sino que tomando los moradores y sirvientes de su parte se trasladó a los terrenos de la antigua alquería de Alfox, junto a la acequia Raya, que era de su propiedad, donde fundó una nueva población, entregando tierras a los nuevos colonos por el antiguo sistema de luísmo y fadiga, para que edificaran sus casas y le fueran censaleros perpetuos a él y a su familia.
Todas estas condiciones y capitulaciones fueron recogidas en una primera Carta Puebla que se otorgó a finales de 1545 ante el notario de Alcantarilla Damián Bernard Palomeque, el cual falleció antes de tener protocolizada la escritura, por lo que se redactó una segunda Carta, en febrero de 1548, ante el notario Bartolomé de Borovía, que es el texto que ha trascendido hasta nuestros días. De esta Carta Puebla hay sendas transcripciones publicadas por Guy Lemeunier y Maria Teresa Pérez Picazo y también por Pedro Olivares Galvañ y su esposa Concha Sánchez Meseguer. Puxmarín, al fundar la nueva población, la denomina La Raya de Santiago, uniendo el nombre de la acequia y el de la Orden militar a la que pertenece y de la que llegará a ser Comendador en los últimos años de su vida. Podemos decir que, a diferencia de otros muchos lugares, La Raya de Santiago es un pueblo que se funda sobre una estricta planificación territorial, sobre las directrices del esquema de un plano, de ahí el trazado de sus calles y plazas y su singular forma trapezoidal (que es el casco histórico), que es determinado por su ubicación junto al cruce de la acequia Raya, el Camino Real de Andalucía y un malecón que manda construir para prevenir los efectos de las riadas, en el lado de poniente.
Son treinta y siete los primeros pobladores que, encabezados por el clérigo Juan de Lillo y procedentes del vecino lugar de la Puebla, conforman la raíz de la nueva sociedad rayera, que iría creciendo gracias a su privilegiada situación junto a un camino principal, en las inmediaciones del río Segura, con tierras fértiles en las que no falta agua para el riego y a escasos kilómetros de la capital murciana. En el año 1587 tiene ya un censo de población de 103 vecinos (unas 430 personas).
EL NUEVO LUGAR DE POBLACIÓN CRECE Y PROSPERA
En un bosquejo histórico, como el que ofrecemos en este portal, es imposible encerrar en pocas páginas casi quinientos años de Historia, por lo que debemos generalizar, subrayando los hitos más importantes que fueron aconteciendo.
La Raya de Santiago, que forma parte del Mayorazgo de Puxmarín y Señorío por él fundado, creció en población a medida que pasaban los años, como un importante lugar dentro del territorio huertano en las cercanías de la capital. Su situación junto al Camino Real de Andalucía, sus fértiles tierras de abundantes cosechas, su producción de seda y el dinamismo productivo de sus gentes, le convirtieron en un referente para otros lugares. En el año 1610 alcanza los 147 vecinos (unas 590 personas). Muchas crónicas, al referirse a este pueblo, lo describen como un lugar frondoso junto al Camino Real y de gran prosperidad, incluso es reseñado en un mapa del siglo XVIII, como una de las poblaciones importantes del entorno de Murcia-capital. Por estos años el pueblo tiene un censo de 200 vecinos y es Señora del lugar, doña Josefa de Puxmarín, Condesa de Montealegre. En el primer cuarto del siglo XVIII alcanza la categoría de lugar de realengo con alcalde pedáneo.
La Raya de Santiago es uno de los pueblos más destacados de las cercanías de Murcia y de su iglesia parroquial dependieron otras, como la de La Puebla y El Palomar, estando servido el Curato rayero hasta por cinco sacerdotes; también a finales del siglo XVIII, en el Padrón de Contribuciones, figuran varios pueblos como anexos al nuestro (entre ellos Rincón de Seca y la Voznegra).
MOLINO DE PUXMARÍN HACIA 1695
(RECREACIÓN HISTÓRICA) |
ORILLA DE LA ACEQUIA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX
(RECREACIÓN HISTÓRICA) |
La importancia de La Raya de Santiago no solo está históricamente demostrada por las crónicas económicas y de censo, sino también por sus Molinos harineros (uno de ellos, el de Puxmarín, a la entrada del pueblo, tenía una notable actividad comercial) por sus morerales para la cría del gusano de seda, fértiles tahúllas de tierras de cultivo que daban todos los frutos y hortalizas propias de estas latitudes y una población en continua expansión al ser lugar de paso de muchos transeúntes, algunos de los cuales se afincaron en el pueblo y fundaron en él sus nuevos hogares. Debe recordarse que la vía de comunicación de Murcia con Alcantarilla, en la ruta de Al-Andalus, era el llamado Camino Real de Andalucía, que transcurre por nuestro pueblo y que hoy tiene varios nombres (Camino de la Raya, Camino de Floridablanca y Camino de la Puebla).
Pero quizá uno de los hitos históricos más importante fue el deslinde territorial y la constitución del Ayuntamiento de La Raya y su anexo la Puebla, en 1821, alcanzando la categoría de Villa Constitucional. La constitución efectiva del ayuntamiento, suspendido desde 1821 por los avatares políticos, tuvo lugar en el año 1836 y tras una serie de vicisitudes por la inestabilidad política del siglo XIX y los problemas económicos principalmente, éste se disolvió por voluntad popular en el año 1847, firmándose el acta en junio de ese año. A partir de entonces La Raya de Santiago pasaría a depender del Ayuntamiento de Murcia.
La Raya de Santiago no siempre tuvo un progreso dinámico e ininterrumpido, ya que como cualquier pueblo huertano sufrió las consecuencias de las catástrofes y epidemias que asolaron el territorio a lo largo de los tiempos. Cada riada –y dependiendo del grado destrucción que provocaba en la huerta- traía aparejada el hambre, la miseria y la delincuencia, levantándose partidas de malhechores que acechaban en los vericuetos del Camino Real a los transeúntes y viajeros (tenemos amplia documentación de las muertes provocadas por este bandolerismo); también los avatares políticos de cada momento influyeron decisivamente. Las guerras y escaramuzas políticas y consecuentemente las movilizaciones y levas forzosas de mozos en edad militar, provocaron que muchos padres casaran a sus hijos demasiado jóvenes, para evitar que los movilizasen, por lo que al aumentar la familia y las bocas que alimentar, los estados de pobreza se agudizaban. Aún así –y como dato meramente histórico- podemos asegurar que el siglo XVIII fue mucho más benigno que la centuria del XIX, muy propensa a las escaramuzas político-sociales, al bandolerismo y a las terribles epidemias. Las del cólera (1834 y 1854), las del tifus, viruela y otras muchas, mermaron considerablemente a la población rayera, siendo especialmente incidentes en la niñez y en las capas sociales más pobres y desfavorecidas. A partir del último cuarto de siglo, se inició una cierta recuperación y un lento progreso económico hasta el advenimiento de la II República, en 1931, y el estallido de la guerra civil en el año 1936. Antes, en 1918, el pueblo sufrió el terrible azote de la gripe, que causó cerca de un centenar de muertos, diezmando a familias enteras.
II REPÚBLICA, GUERRA CIVIL Y POSTGUERRA
El advenimiento de la II República, el 14 de abril de 1931, fue recibido en el pueblo con la normalidad que caracterizó este acontecimiento histórico en la inmensa mayoría de pueblos y ciudades. Durante este período se consiguieron algunas mejoras para el vecindario, como un Centro de Atención Médica que las autoridades sanitarias abrieron en nuestro pueblo, en el año 1932. Estaba ubicado en la calle Mayor y atendía no solo a rayeros, sino a otros muchos vecinos de pueblos cercanos. También cabe destacar la conquista de algunos derechos sociales que pretendían elevar el nivel de vida del pueblo, la escolarización obligatoria, los derechos para los trabajadores, así como la liberalización de algunas costumbres demasiado obsoletas y retrógradas, pero la aparición de los enfrentamientos ideológicos y políticos, unidos a la incultura de una buena parte de la sociedad, iban a abrir una brecha insalvable entre los españoles que muy pronto iba a tener sus terribles consecuencias.
El 18 de julio de 1936 se abrió el telón de un drama que duró casi tres años y llenó los campos de España de sangre y destrucción. Nuestro pueblo quedó en la retaguardia republicana durante toda la guerra. Levas de jóvenes rayeros fueron movilizados y marcharon al frente de combate del que, muchos, no regresarían jamás. Quedaron en una ignota trinchera o en un lejano campo de batalla para siempre. La mayoría de ellos lucharon y murieron en el bando republicano, aunque tenemos el caso de un soldado que murió en el bando nacionalista, en 1937. El estallido de la guerra le había sorprendido en Tetuán (Marruecos) mientras cumplía la "mili" y su regimiento estaba comprometido con el alzamiento militar de Franco.
La vida en la retaguardia en estos aciagos años no tuvo la zozobra e inquietud de otros lugares de España, pues no en vano a toda la zona del sureste de la Península se le llamó el Levante feliz. Murcia no fue zona de guerra y se libró de los bombardeos y combates que llevaron el dolor y la destrucción a otras ciudades de España. Hubo mucha escasez y faltaron productos de primera necesidad, sin embargo no tuvimos que soportar esa hambruna tan acusada que se vivió en otras partes del país. La huerta, generosa, ofrecía sus frutas y hortalizas y ello mitigó en buena medida el hambre de la población, aunque cebollas y naranjas fueron la dieta principal, así como las coles y las tortas de harina de cebada. En el orden social y público tampoco tuvimos que lamentar ninguna muerte violenta en el pueblo, pese a algunos enfrentamientos y amenazas, aunque sin consecuencias mortales. Los destrozos causados en la iglesia por elementos incontrolados, la mayoría foráneos, no revistieron la virulencia observada en otros lugares; gran parte de las tallas históricas fueron puestas a salvo, aunque se perdieron algunas como la de La Divina Pastora, San Calixto, un San Roque de Salzillo y un Cristo de la Agonía (las propias autoridades culturales de la República evacuaron al Museo Provincial a la Virgen de la Encarnación, de la escuela de Salzillo) y los documentos históricos, como el valiosísimo Archivo parroquial, pudieron ser salvados del fanatismo ciego de algunos incontrolados.
El 1º de abril de 1939 terminó la guerra fraticida. Llegaba una dura postguerra de más hambre y persecuciones políticas, encarcelamientos y algún caso de ajusticiamiento. Fue especialmente dura hasta 1945, año en que terminó la II Guerra Mundial con la derrota de las potencias del Eje. A partir de aquí la situación fue suavizándose lentamente hasta llegar a la expansión económica de los años 60, en donde se inicia, de manera notable, la modernización de España. Sin embargo en esa década prodigiosa (como se la conoce) se produce en nuestro pueblo un fenómeno inédito hasta entonces: la pérdida de población. En menos de diez años pasamos de los 3.137 vecinos (censo de 1961) a los 1.697 (censo de 1970) lo que supone una pérdida de 1.540 personas en solo una década. La única explicación razonable a este fenómeno, puesto que no hubo epidemias ni catástrofes naturales que la motivasen, es la pérdida de población debido a flujos migratorios hacia otros lugares de España y del extranjero, aunque el censo de emigrantes al exterior es relativamente pequeño. Muchos jóvenes hallaron trabajo (ya en plena expansión económica nacional) en industrias y servicios que les obligaban a salir de la Región (Telefónica, Correos, Policía, industrias auxiliares, etc.) y también por razones de matrimonio, fijando la residencia en el lugar del cónyuge ante la imposibilidad de crecimiento urbano en este pueblo; familias enteras se marcharon de La Raya de Santiago y se afincaron allende nuestras fronteras, siendo estas las causas principales de esta disminución del censo. Desde entonces la pirámide poblacional apenas se ha recuperado y el último censo del año 2004, arroja una cifra de 2.289 vecinos (a la que habría que añadir un porcentaje de población inmigrante, muy difícil de estimar por su movilidad). De haberse mantenido el crecimiento humano en sus proporciones normales, hoy seríamos una pequeña villa con una población que podría fluctuar entre los 8 ó 10.000 habitantes.
En el año 1975, con la muerte de Franco y el final de su régimen, se instaura la Monarquía constitucional que abre una nueva etapa democrática en el país. |
|
